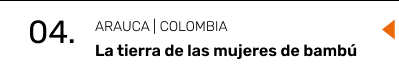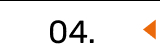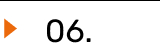Con el shock fresco por el decreto de la pandemia y Venezuela todavía aplicando férreas medidas sanitarias, proponer una cobertura especial fuera de Caracas era un acto de fe. Pero también era una responsabilidad que con los años se vuelve reflejo involuntario: si algo está pasando, hay que buscar la forma de cubrirlo.
Lo que según Insight Crime lucía como un «clásico conflicto guerrillero» fue cambiando de apariencia a medida que el Gobierno venezolano preludiaba la intensificación de un despliegue militar en el estado de Apure, zona fronteriza con la región colombiana de Arauca. El jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Remigio Ceballos, anunció en Twitter el 27 de abril de 2021: «Desde Apure continuamos incrementando el pie de fuerza, ejecutando operaciones para combatir y expulsar a los grupos irregulares narcotraficantes terroristas colombianos a quienes hemos dado fuertes golpes y seguiremos luchando hasta expulsarlos a todos».
Sin precisar cuántos, escuetos partes oficiales anunciaban bajas de soldados venezolanos. Y sin presencia de la prensa independiente en la zona o en sus cercanías, la poca información que trascendía venía sesgada por los medios oficiales. El cubrimiento era, entonces, aún más peligroso si se trataba de trasladarnos a una aparente zona de guerra. Ingenuidad e imprudencia: esos eran los adjetivos de rigor entre la opinión pública y en el gremio cuando empezó a volverse polvo la densa humareda que generó mi detención arbitraria y desaparición forzada perpetradas por el Ejército Nacional Bolivariano entre el 31 de marzo y el 1.o de abril.
Fueron veinticuatro horas que podrían parecerle al lector un paseo por el parque. Pero vivirlas es otra cosa. Son horas largas de una incertidumbre salada que carcome los labios y despierta una sensación de gastritis, bajo un contexto de conflicto armado donde el periodista es «enemigo» de tirios y troyanos. ¿Y qué se hace con el enemigo capturado? Porque, claro, no hay que negarlo, en lo que al gremio respecta, no hay nada de ingenuo en buscar ser el primero en reportar un hecho y menos cuando uno se sabe entre los más capaces. Y de imprudente, si se juzga estrictamente por los resultados.
Quien sabe preproducir una cobertura complicada comprende que el riesgo nunca es cero. Y, además, con la experiencia se sabe que siempre hay un «estar en el peor lugar en el peor momento» esperándote algún día. Ese fue mi caso. Pero lo anterior tiene sabor a excusa, así que corresponde desgranarlo.
Maryorin Méndez, directora del canal colombiano NTN24 Venezuela, recibió mi solicitud de cobertura y bastó una mirada efímera para que yo entendiera, sin palabras, que no la iba a aprobar. La propuesta consistía en viajar por tierra desde Caracas al epicentro del conflicto en el estado de Apure, pueblo de La Victoria. Un largo viaje de casi veinticuatro horas por los llanos centrales venezolanos, a través de peligrosas carreteras que atraviesan extensas zonas agrarias y ganaderas: había que atravesar cinco estados y 907 kilómetros.
Para sorpresa de ambos, la propuesta fue aprobada por los altos rangos de la oficina en Bogotá. «Lo primero es que todo el material es exclusivo del canal; obviamente, está de más decirlo», ordenó Maryorin, y agregó: «Lo segundo es que esto es serio. Tú tienes experiencia y yo confío en ti, pero la planificación tiene que ser perfecta, a prueba de riesgos».
Era la primera vez que enfatizaba en lo segundo de esa forma, lo que me hizo dudar de si debía proceder con la cobertura. Si la planificación no contaba con los viáticos de traslado suficientes, si no encontrábamos un fixer local de comprobable capacidad, un permiso de las autoridades en el lugar o si el conflicto amainaba, no iría. Porque un conflicto armado entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y las Fuerzas Militares Venezolanas en la frontera con Apure era, además de inédito, altamente riesgoso para ser cubierto.
Los grupos guerrilleros que operaban en la zona se identificaban como un grupo rebelde de las disidencias de las FARC-EP. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció tiempo después, en enero de 2022, que el conflicto en territorio venezolano obedecía a una alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia y los militares venezolanos en contra de las disidencias rivales de Iván Márquez y Jesús Santrich. Todo ello tenía un mismo objetivo: preservar las operaciones del narcotráfico en la zona. En resumen, se trataba de una competencia entre organizaciones criminales por el control del negocio1Infobae, «MinDefensa señaló alianzas»..
Pero vengo cubriendo fronteras desde 2013, cuando empecé a hacer investigación para el diario Últimas Noticias. Y a pesar de los sustos de rigor y las cambiantes dificultades, con el tiempo cubrir la frontera colombo-venezolana se ha vuelto costumbre. Logramos la colaboración de una ONG local llamada FundaRedes. Ellos, desde la frontera, realizan investigaciones e informes sobre temas como el ejercicio de las Fuerzas Armadas en la zona, la presencia de grupos paramilitares allí y de temas relacionados con narcotráfico. Su director, hoy preso, Javier Tarazona, nos puso en contacto con Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, ambos activistas de FundaRedes que viven en Apure y que estaban dispuestos a acompañarnos a mí y al periodista Luis Gonzalo Pérez a La Victoria.
Seis días antes de nuestra desaparición forzosa, el 25 de marzo, en el caserío de El Ripial, ubicado en el estado de Apure, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) habrían ejecutado extrajudicialmente a una familia de cinco campesinos, a quienes hicieron pasar por paramilitares ante la opinión pública2Alvarado, «#Apure Denuncia de presunta ejecución».. El país entero escuchó la noticia con suspicacia. Era un falso positivo para aparentar eficiencia policial en la zona, pero los vecinos denunciaron la irregularidad y FundaRedes, junto a otra ONG llamada Provea, lo informaron.
El 26 de marzo, mientras comenzaba un desplazamiento que llegó a las cinco mil víctimas, estas dos ONG denunciaron en la prensa local enfrentamientos en la población de El Ripial entre las disidencias de las FARC-EP y las Fuerzas Armadas Venezolanas3EFE, «Fundaredes alerta de ataque».; en tales enfrentamientos también se estaba atacando a la población civil. Se difundieron videos de grandes grupos de personas huyendo por el río Arauca. Esto marcó el punto de inicio de nuestra cobertura, que ahora tenía dos fases: en primer lugar, ubicar a allegados de las víctimas para reconstruir los últimos momentos de vida de estas y, en segundo, obtener imágenes de apoyo de la zona de conflicto para, posteriormente, en Caracas, armar un reportaje.
Luis Gonzalo y yo salimos durante la madrugada desde Caracas. Acordamos llegar a San Fernando de Apure, capital del estado de Apure, a unas diez horas de viaje, para encontrarnos con los activistas en un hotel y definir detalles de logística y traslado. Esa noche acordamos trabajar rápidamente para no perder tiempo, así que a la mañana siguiente partimos a Guasdualito, unas doce horas más por carretera, para a la mañana siguiente ir a La Victoria. Esto significaba ir Apure adentro, un estado agrícola y ganadero de eternas rectas viales bordeadas por interminables fincas y sembradíos.
Estas vías, hoy descuidadas, estaban invadidas de vegetación que poco a poco fue recuperándole su terreno al asfalto. Era tan denso el paisaje que durante el camino nos pasaron por enfrente venados, boas constrictoras, una serpiente cascabel, chigüires, vacas, cerdos y búfalos. Era más común ver estos animales desorientados deambulando por la vía que otros vehículos o ganaderos en su faena.
En el camino discutimos los factores de seguridad que íbamos a implementar. Cruzaríamos al pueblo de La Victoria, que queda en la franja fronteriza del estado de Apure, desde el pueblo colombiano de Arauquita, atravesando un breve estrecho del río Cutifi, una ruta habitual de los lugareños. Estas áreas tienen un aura de unificación. Es decir, la gente no percibe fronteras más allá de las meras denominaciones políticas. Estar de un lado o del otro resulta algo natural y cotidiano, y no solo por el intercambio comercial, sino también en cuanto a los hábitos de vida.
«Yo vivo en Guasdualito, pero mi hermano y su mujer en Arauquita, entonces tampoco es que vivo, vivo en Guasdualito. Ando de aquí para allá», nos explicaba Carlos Giraldo4Nombre ficticio para proteger su identidad., un hombre maduro y lacónico, vestido de camiseta y sandalias para aliviar el calor, que, además de ser el taxista que nos trasladaba, se dedica a traficar gasolina en la zona. «Y ese es el gran problema que encuentran los militares aquí: que todos somos familia de alguien, es algo normal. Entonces vienen preguntando o investigando que cuáles son los paramilitares y resulta que tienen tantos años aquí, que casi que todos son familia de alguien».
Aunque los militares o funcionarios policiales de un lado o del otro son claramente distinguibles, la gente no lo es. Ya sea por su acento, su conducta o sus costumbres, uno como espectador está convencido de que todos son la misma gente.
No dormiríamos en La Victoria, sino que haríamos un cubrimiento de día y al atardecer volveríamos a Arauquita. Esto lo haríamos durante tres días, tiempo más que suficiente para obtener testimonios y grabar el área del conflicto. Otro factor indispensable que habíamos acordado previamente era solicitar el acompañamiento de las autoridades en todo momento. Pensamos que lo peor que podía pasar es que nos dijeran que no y, entonces, simplemente buscaríamos los testimonios y dejaríamos hasta allí la cobertura.
La condición impuesta por los jefes en el canal –que, ante cualquier indicio de peligrosidad, suspendiéramos la cobertura– me daba vueltas por la cabeza. Prefería hacer una cobertura a medias que ponernos en riesgo intentando obtener todo lo que nos habíamos propuesto. Así que la madrugada del 31 de marzo cruzamos desde la población de El Amparo, frontera con Colombia, el río Arauca, otra ruta habitual en la zona. Llegamos a la población de Arauca, en Colombia, y tomamos un taxi a Arauquita, a dos horas de carretera. En el puerto de embarque a La Victoria, que se podía ver a una veintena de metros desde la orilla, una multitud de venezolanos hacían una fila desordenada para poder cruzar. Querían volver a recoger cosas de sus hogares y regresar nuevamente a Arauquita. Estaban aterrados. Era una histeria colectiva fundada en el terror. Todos querían ir y volver tan rápido como fuera posible. Así que embarcar era un procedimiento difícil y largo. Sacamos las cámaras y empezamos a entrevistar a las personas que esperaban para abordar las chalanas.
Mientras esperábamos nuestro turno, entrevisté a una mujer joven que lloraba, con un hijo guindado en cada brazo, porque ella había logrado huir y dormir en una plaza, pero su esposo no. Y no sabía nada de él desde la noche anterior. Ella intuía lo peor. Me contaba que había escuchado que los militares se metían en las casas, las saqueaban y se llevaban a quien encontraban, sin mediar palabra, para desaparecerlo. Ella cruzó en la misma chalana que nosotros y acordó encontrarnos al final del día, en el puerto de Arauquita, para relatarnos qué había pasado con su casa, sus cosas y su esposo.
Apenas llegamos a La Victoria, nos presentamos a un guardia nacional que estaba en el embarcadero. Le explicamos que queríamos ir al comando del batallón a cargo de la zona para solicitar acompañamiento mientras grabábamos el pueblo. Perpendicular al puerto, a unas cuatro cuadras, estaba la sede. Frente al comando había una bodega que vendía desde cigarrillos hasta medicinas, comida y herramientas. Ahí nos sentamos a refugiarnos de una llovizna persistente que hacía más incómodo el calor húmedo típico de la zona, y ahí esperamos aproximadamente una hora, porque el militar que nos recibió nos indicó que el comandante del batallón estaba dando una vuelta de reconocimiento por la zona y que era él quien autorizaría o no nuestra cobertura.
Más que una autorización –le explicamos al militar–, requeríamos acompañamiento. Era, en efecto, una manera de obtener autorización, porque, aunque legalmente no la necesitábamos para ejercer nuestro oficio, también era una cuestión de seguridad que los militares supieran que estábamos haciendo cobertura y que, al tratarse de una zona de conflicto, deberíamos estar protegidos por ellos durante el ejercicio periodístico.
Llegaron varias tanquetas blindadas. De ellas descendió un grupo de militares con un semblante y una vestimenta que delataban una faena durísima. El soldado que nos recibió nos hizo pasar al comando y nos pidió que esperáramos en la antesala. Allí esperamos largas horas, con una incierta sensación porque sentíamos que en ese punto quizás ya no éramos libres de irnos si queríamos.
Un funcionario militar, rubio, flaco, de trato amable, que, aunque no lo decía, nos hacía entender que era uno de quienes estaba a cargo, nos pidió nuestras cédulas de identidad y explicó que estaban chequeando nuestra identidad y que el mismo comandante del batallón sería –de ser aprobada nuestra petición– quien nos llevaría a recorrer la zona para que pudiéramos grabar. Estuvimos viendo correr el minutero, todavía con nuestros teléfonos celulares, presas de la incertidumbre. Por prevención, le escribí a mi jefa Maryorin Méndez diciéndole que, si perdía la comunicación con nosotros en las próximas horas, encendiera todas las alertas porque habíamos sido detenidos. Aunque no había razón alguna, aparente o razonable, de pensar que aquello iba a suceder con certeza, sabíamos que era posible.
Los periodistas que trabajamos hechos riesgosos usualmente nos guiamos por un protocolo de seguridad que contempla enviarle a alguien nuestra ubicación en tiempo real por Whatsapp, comunicarnos solo por Telegram con la opción de autoborrado de mensajes activada, acordar contactos periódicos para avisar que estamos bien y no publicar nada desde la zona de cubrimiento.
Salimos a la fachada del comando a estirar las piernas y un militar nos escoltó «amablemente». En eso llegó el comandante, distinguible por su impecable uniforme de campaña (aunque sin ninguna identificación visible) y su aura y ademanes de autoridad. Había llegado con una periodista de medios del Gobierno venezolano llamada Madelein García y dos camarógrafos (quienes, al verme, se acercaron a saludar porque me habían reconocido de alguna pauta periodística). Madelein vio a mi compañero Luis Gonzalo y frente a nosotros, pero a una distancia, secreteó con el comandante.
El comandante volteó a vernos mientras ella le hablaba. Terminaron la conversación y el comandante entró. Acto seguido, dos militares nos pidieron que entráramos y esperáramos en la antesala, alegando que ya nos iban a dar respuesta. Eso hicimos, pero notamos enseguida que la actitud de los soldados había cambiado. Nos pidieron que les entregáramos todas nuestras pertenencias: celulares, bolsos y equipos fotográficos. Los revisaron frente a nosotros haciendo una suerte de inventario y ese fue el último momento en que vimos nuestras pertenencias.
Uno de ellos nos dijo: «Por seguridad, tenemos que chequear todos los equipos que traen y luego se los devolvemos». Sin embargo, vimos que los sacaron del comando y supimos que estábamos completamente incomunicados y ahora imposibilitados para irnos.
Nadie nos daba explicación alguna. Estábamos sentados, secreteando entre nosotros, intentando descifrar la situación, que de repente se nos aclaró: llegó un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) –funcionarios vestidos de civil, pero con pistolas en el cinto y sin identificación visible– y nos pidieron pasar al patio del comando. Ahí nos hicieron posar de frente y de espaldas mientras nos hacían fotografías, unas con el muro de fondo, pero luego con un fondo con el distintivo de las Fuerzas Armadas. Era la típica fotografía que habíamos visto miles de veces, en las que se muestra a sospechosos capturados in fraganti… las que ruedan en las minutas policiales que recibimos los periodistas a diario. Así que, sin lugar a duda, estábamos detenidos y éramos sospechosos de algo que nadie nos aclaraba.
Pese a que nunca nos esposaron, era evidente que no podíamos dejar el lugar y que teníamos que pedir permiso para levantarnos del sofá de la antesala, así fuera para ir al baño. Cuando alguno tenía que hacerlo, iba escoltado por un soldado. De hecho, nos asignaron a dos soldados que debían vigilarnos y quienes, con el pasar de las horas, amenizaron su actitud hostil y terminaron conversando con nosotros. Incluso nos ofrecieron café y cigarrillos. Uno de ellos me dijo: «Chamo, yo no sé para qué ustedes hicieron esto, si saben cómo son las cosas». Yo le explicaba que en una zona de conflicto armado no era prudente ponernos a sacar fotos sin antes avisarles a las autoridades. «No, me refiero a venir para acá», sentenció.
En Venezuela, la prensa escrita independiente prácticamente ha desaparecido. En 2018, por ejemplo, cerró el último periódico en Apure, cuando Visión Apureña se quedó sin papel y sin forma de comprarlo, ya que la importación es exclusiva del Gobierno venezolano. Tanto Visión Apureña como cualquiera de los 110 medios impresos registrados como cerrados por la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), desde hace veinte años comenzaron a migrar al ámbito digital.
Sin embargo, lo anterior implica padecer un calvario: Venezuela ostenta el último lugar de Latinoamérica en velocidad de conexión, con un promedio de 5 a 7 mbps; la censura digital se impone en todos los medios privados con bloqueos temporales o permanentes de HTTP, ataques DDoS, filtrados SNI y bloqueos de DNS que dificultan o imposibilitan acceder a esos sitios, lo que afecta portales como La Patilla, El Pitazo, El Nacional y Efecto Cocuyo; tal situación no solo se aplica a medios nacionales, sino también internacionales. A esto hay que sumar los cotidianos apagones y ataques a los periodistas.
Por ello, en Venezuela la narrativa informativa la domina el Gobierno y es una narrativa que siempre lo favorece, en la que nunca pasa nada y según la que, si algo está pasando, es por culpa del «imperio» o de la «alianza de Duque con Biden y Bolsonaro». Los pocos medios que sobreviven para hacer contrapeso a tal narrativa no solo trabajan con recursos extremadamente limitados, en términos logísticos y financieros, sino con miedo, porque es habitual ser perseguido, detenido o robado por las fuerzas de seguridad.
En la Venezuela de Nicolás Maduro, o del poschavismo, la libertad de prensa se ha posicionado en el lugar 159 entre 180 países, según Reporteros Sin Fronteras. Solo en 2021, el Colegio Nacional de Periodistas registró 251 agresiones a periodistas. Según el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, hubo 55 bloqueos a medios digitales, 28 hostigamientos, 46 impedimentos de cobertura y 18 detenciones arbitrarias, entre las cuales se registra la que relato aquí.
Vivir todo ello en tiempo real, en la calle, constituye un panorama tragicómico, porque los funcionarios militares o policiales que agreden lo hacen muchas veces sin convicción y te dan a entender que están obligados a hacerlo. Otros son –no hay otro término para llamarlos– sádicos. Porque no sueltan prenda, no dicen nada, no respetan su propia ley ni tampoco el sentido común. Ser detenido por unas horas es una situación bastante común durante el ejercicio periodístico en Venezuela y viene acompañado por la exigencia de borrar todo el material que se haya grabado y ser expulsado de la zona, lo que concluye con una amenaza de prisión si no acatas las órdenes.
Los dos camarógrafos del Gobierno que estaban con Madelein García nos enfrentaron a Luis Gonzalo y a mí con un celular, mientras nos grababan y nos hacían preguntas. Grosera y provocativamente, acercándonos el celular a la cara hasta casi pegárnoslo, nos empezaron a decir que éramos unos mercenarios de la información, espías del imperio y del Gobierno colombiano, que habíamos ido a la zona a desinformar, a manchar la actuación de los militares. Que no teníamos por qué estar ahí. Ese video, que había sido grabado con la intención de manipularnos, no lo publicaron.
Cuando ya caía la noche y empezaban a escucharse de lejos –acercándose cada vez más– detonaciones y estruendos, nos hicieron pasar a una celda de detención que también fungía como depósito de chalecos antibalas donde pasaríamos la noche. «¿Estamos detenidos oficialmente? ¿Nos van a soltar? ¿Qué hicimos?», les preguntábamos, pero nuestras preguntas solo chocaban con su silencio de rigor.
Sentíamos un temor dominante a ser asesinados y a que nos hicieran pasar por paramilitares en combate, como ya habíamos visto que hacían. O, peor aún, que nos mataran y desaparecieran nuestros cadáveres. Sin embargo, uno de los soldados vigilantes, en un descuido de sus compañeros, nos dijo: «Bueno, yo no les dije nada, pero van a ser trasladados a Caracas y presentados por terrorismo». Era un acto cobarde que nos dejó al borde del pánico.
Ya pasaban las nueve de la noche y por lo menos desde las cinco de la tarde no habíamos tenido ningún contacto con nadie fuera del comando. Asumíamos como robadas nuestras pertenencias y violada nuestra libertad. No teníamos permiso para ir al baño ni para salir del salón de detención.
Según un informe de la ONG Espacio Público, en Venezuela hay unos 960 medios de comunicación y el 85 % de ellos están controlados por el Gobierno. Es un proceso de restricción de la libertad de expresión e información que no ha tenido tregua; en 2021 fueron cerradas 10 emisoras de radio y en 2022 se superaron las 100 estaciones radiales sacadas del aire. Esa es solo una cara de la violación de derechos, porque también hay ataque y persecución a periodistas. En mi caso, por las fuentes que cubro y por trabajar para medios no alineados con el Gobierno, he perdido la cuenta de cuántas detenciones he sufrido, así como los robos de equipos y las agresiones que he soportado.
En mi caso, las agresiones más graves, hasta el momento, fueron tres: en 2014, durante protestas en el centro de Caracas, paramilitares armados me secuestraron mientras hacía cobertura y luego de torturarme me llevaron a la sede de la policía científica, donde me retuvieron y torturaron durante 24 horas. En 2015, el Ejército Bolivariano, mientras hacía cobertura en San Antonio del Táchira, acompañado de la periodista María Alesia Sosa, nos detuvo, nos robó, nos trasladó fuera de la ciudad y nos soltó en una carretera desolada. En ese entonces se estaba dando un éxodo desesperado de colombianos en el lado venezolano, porque los militares venezolanos habían marcado sus casas y amenazaban con llevarlos presos. Al final, dos mil personas fueron desplazadas y sus viviendas demolidas. En 2018, nuevamente paramilitares afectos al Gobierno, pero en la frontera con Cúcuta (en la ciudad de San Antonio del Táchira) nos intentaron secuestrar a un periodista japonés y a mí, pero logramos escapar. Sin embargo, nos golpearon y robaron nuestros equipos.
Ahora estaba retenido en Apure. Tras lograr descansar durante la noche, con los nervios de punta y sin información precisa de qué pasaría con nosotros, amaneció. Supimos que algo estaba pasando porque el comandante del batallón empezó a gritar desde su oficina y podíamos oírlo en todo el comando. «¡Pero si son unos terroristas! ¡Unos mercenarios de la información! ¡Unos espías y unos mentirosos!», decía.
De repente, todo se calló. El comandante salió furioso, tiró la puerta de su oficina, caminó en la antesala y entró a la celda. Nos empezó a gritar: «Tranquilos que los vamos a soltar. Pero no porque deban ser soltados, porque ustedes son unos criminales que dañan a su patria, que usan sus medios para mentir y para desinformar». Durante varios minutos soltó frases de ese tipo. Las repetía una y otra vez con una actitud muy violenta.
Yo traté de explicarle. Intenté invitarlo a razonar: «Mire, nosotros vinimos a hacer un trabajo periodístico y ustedes tienen control de la zona. Así que solo podríamos grabar lo que ustedes nos permitieran. Por lo tanto, no entiendo su actitud». El hombre no escuchaba razones, no aliviaba su furia. «Prepárense que ya vamos a salir», nos dijo y se fue.
Para dónde íbamos, no lo sabíamos; por qué, tampoco. Entonces, a eso de las ocho de la mañana, nos hicieron desfilar desde la celda hasta una cuadra más lejos del comando para que abordáramos un convoy militar de al menos ocho camionetas blindadas. Iríamos en medio de la movilización. Antes de montarnos, el comandante nos detuvo un momento y nos preguntó: «¿Fueron secuestrados? ¿Fueron maltratados? ¿Estuvieron esposados?». Yo le respondí que secuestrados no, pero sí desaparecidos y detenidos arbitrariamente; le dije que nuestras pertenencias no habían sido devueltas –ni siquiera los celulares– y le pregunté qué pasaría con ellas. «Después vemos», dijo y se retiró, y le ordenó a un soldado que nos forzara a subirnos a la camioneta.
No queríamos irnos sin nuestras cosas y tampoco sin una explicación. Fueron dos horas de camino, campo adentro. Veíamos casuchas de lado y lado con banderas blancas en la entrada. Ningún civil en la carretera. Y, de vez en cuando, metralletas apostadas a los lados de la vía.
Llegamos a otra instalación militar, donde un militar de alto rango, pero con una actitud más amable, nos cambió de transporte y mandó a desarmar el convoy. En adelante iríamos solo escoltados por otra camioneta blindada. Miró a uno de los activistas que estaba detenido con nosotros y le dijo: «A ti te quieren mucho y todo el mundo te conoce. No hay de donde no me hayan llamado para saber de ti». Esa fue la primera información que teníamos de afuera del entorno en el que estábamos. Y nos alivió. Así las cosas, era lógico pensar que sí nos iban a liberar.
Emprendimos dos horas más de viaje por carretera hasta la ciudad de Guasdualito, donde en la plaza central nos hicieron bajar, nos pararon en medio del pueblo y nos empezaron a grabar mientras nos hacían preguntas. Yo reiteraba que no me consideraba secuestrado, pero sí detenido injustamente, agredido y violentado. El comandante seguía increpándonos para que respondiéramos lo que él quería grabar: no lo logró, porque ese video posteriormente fue editado y publicado parcialmente.
Nos dejaron ir. Como no teníamos ni dinero ni identificación o nuestros celulares, empezamos a caminar pueblo adentro. Para nuestra sorpresa, a medida que recorríamos las calles, la gente nos iba reconociendo. «Ustedes eran los que estaban desaparecidos, los vimos en Twitter», nos dijo una señora en la entrada de su casa y nos invitó a entrar. «Entren. Déjenme traerles agüita», nos dijo. «Y un celular, por favor, tenemos que avisar que nos soltaron», le pedí. La señora me extendió su teléfono y me percaté de que no tenía a quién llamar: casi toda mi familia se ha ido de Venezuela, incluidos mis padres, y no me sabía otros números aparte de los suyos y del de mi abuela, hoy al cuidado de una enfermera… entonces llamé allí. «¿Rafael Ángel, eres tú?», atendió la enfermera. «Tu abuela no sabe nada, pero ya le aviso a todo el mundo».
Los medios que aún hacen coberturas cada vez son menos y tienen operaciones más pequeñas. El deterioro es tal que diariamente la población es víctima de la falta de información y es presa fácil del adoctrinamiento político. El canal televisivo oficial del Estado, Venezolana de Televisión, destina casi la totalidad de su programación a contenidos políticos. Nuestro caso fue afortunado, en tanto pudimos preservar nuestra vida, pero menos de un año después la sucursal de NTN24 en Venezuela cerró sus puertas, el director de FundaRedes, Javier Tarazona, permanece preso, y la ONG Provea fue acorralada por líderes del chavismo para intentar neutralizarla.
Venezuela vive en medio de una crisis olvidada, pues el interés mediático ha llegado a su nivel histórico más bajo, a pesar de que la crisis sigue siendo profunda. Cada vez hay menos periodistas en las calles y estos cada vez están menos preparados, menos protegidos y corren mayores riesgos. Esta situación es palpable en las grandes ciudades venezolanas; en las zonas fronterizas, por su parte, prácticamente desaparecieron los medios independientes o cambiaron su agenda al entretenimiento. En Apure no hay prensa escrita ni canales de televisión informativos. Los medios digitales agonizan por la inestabilidad del servicio de internet, del servicio de energía eléctrica y por los constantes ataques al campo. Apure, además, tampoco es noticia: desde finales de 2021 es difícil encontrar reportajes o noticias sobre la región y solo sobresale una investigación de Insight Crime que habla de operaciones de contrabando de ganado por parte del ELN en la zona. No hay más.
Recomendaciones
Los periodistas que aún permanecemos en Venezuela hacemos un esfuerzo descomunal por continuar con nuestra labor y resistir la tentación de emigrar o sortear la inminencia del exilio. Por ello, es muy importante nutrirnos de asesorías, talleres o instrumentos educativos para expandir nuestro oficio de una forma más independiente, orientada al uso de redes sociales para hacer rentable el oficio, ya que pertenecer a una organización periodística es excepcional.
Me parecen muy útiles las convocatorias para competir por el reconocimiento de trabajos periodísticos independientes, ya que así se potencia la difusión que estos merecen y, en muchos casos, hay un beneficio económico. De igual forma, el trabajo periodístico va muy de la mano de alianzas o asociaciones con ONG locales o internacionales: fortalecer y procurar esas oportunidades ayuda a mantener el oficio vivo, potenciar la difusión de los trabajos y reivindicar la labor periodística y defensora de los derechos humanos.
El día a día de los periodistas exige una concentración que hace pasar por alto el cuidado de nuestra salud mental y emocional: sería muy útil contar con servicios de psicología o consejería como válvula de escape a la presión que implica ejercer nuestra labor.
Referencias
Alvarado, M. «#Apure Denuncia de presunta ejecución…». Twitter, 26 de marzo de 2021, Ver más.
EFE, «Fundaredes alerta de ataque contra civiles en Apure durante combates en frontera». 26 de marzo de 2021. Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Infobae. «MinDefensa señaló alianzas entre el ELN y la “Segunda Marquetalia” por homicidios en Arauca». 4 de enero de 2022. Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
RAFAEL HERNÁNDEZ
Periodista multimedia y documentalista radicado en Caracas, Venezuela. Cubre conflictos políticos, sociales y ambientales. Ganador en dos ocasiones del reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa.